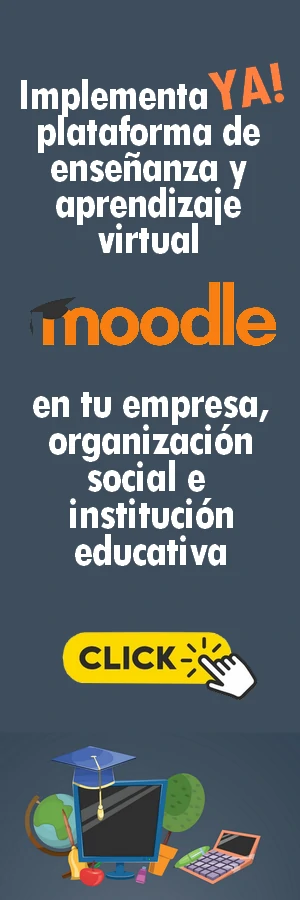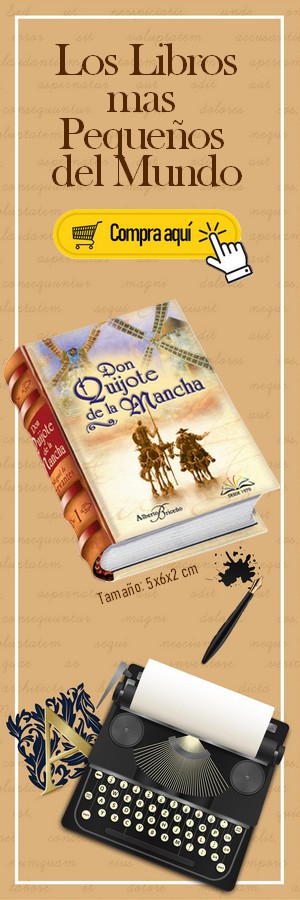Espacio y Tiempo – Complejo Arqueológico Castillo de Huarmey

El complejo arqueológico Castillo de Huarmey se encuentra ubicado a 1 km al este de la ciudad de Huarmey, en el distrito y provincia de Huarmey, región Ancash. El monumento está situado en el extremo norte del valle ribereño, en la entrada de un pequeño barranco seco adyacente, a unos 4 km en dirección este desde el océano Pacífico. Castillo de Huarmey resulta ser el sitio más grande del Horizonte Medio en el sur de la costa norte del Perú. Su parte marcadamente monumental se localiza en la cima de un largo promontorio rocoso que se proyecta hacia el valle. Este promontorio rocoso está formado por sedimentos piroclásticos con rocas afanas en las que aparecen, entre otros tipos, pórfido con plagioclasas y cristales de olivina, y está rodeado por suelos antropogénicos y capas eólicas del desierto costero.
El sitio abarca cerca de 45 ha, mientras que su zona intangible está conformada por 17 ha de restos de arquitectura monumental rodeados por zonas funerarias y posibles sectores residenciales dispersos. Los complejos arquitectónicos son claramente multifuncionales e incorporan espacios para posibles actividades públicas, domésticas y rituales. La mayor parte de las construcciones son visibles en la superficie. Según el catastro publicado por Bonavia (1982: 439), la parte monumental del complejo, la que abarca el llamado «El Castillo» ha sido catalogada bajo el código PV35-79, mientras que los cementerios ubicados en las partes bajas del promontorio, que rodean al núcleo monumental, han sido agrupados por el autor citado (Bonavia 1982: 438-439) en diferentes sectores de sus cementerios PV35-77 y PV35-78. Con Resolución Directoral de la Nación No 854 del día 20 de diciembre del año 1999 se declaró Patrimonio Cultural de la Nación al Complejo Arqueológico Castillo de Huarmey, que comprende tanto el monumento «El Castillo», como la mayoría de cementerios prehispánicos adyacentes.
Las primeras referencias
La historia de las exploraciones del complejo Castillo de Huarmey va ligada a los relatos sobre trabajos pioneros del padre de la arqueología peruana, Julio C. Tello y sus primeras expediciones arqueológicas (Tello 1919). Según los relatos más conocidos, en junio de 1918, Julio C. Tello descubrió una serie de objetos finamente tallados de madera que estaban a la venta en Lima, objetos de una belleza y preservación fascinante y de clara procedencia prehispánica y que, según el vendedor, habían sido encontrados en el valle de Huarmey. Obsesionado con la peculiaridad de estos artefactos, Tello soñaba con organizar una expedición arqueológica con el fin de fundar un museo. El 8 de enero de 1919, el sueño del pionero de la arqueología peruana se hizo realidad (Dagget 2009). Su primera expedición partió de la capital hacia los valles de Huarmey y Culebras, donde hizo varios descubrimientos interesantes (Tello 1919), pero no logró encontrar el lugar de origen de los artefactos de madera que motivaron su excursión científica. Desafortunadamente su equipo tuvo que cambiar de planes y escapar a la sierra vecina debido a un virulento brote de peste bubónica (Dagget 2009: 20-21).
Tello, sin embargo, no olvidó el destino original de su primera expedición a pesar del refinamiento de su interés arqueológico por la cultura Chavín. Once años más tarde le encargó a Eugenio Yacovleff, su asistente, que continuara con la prospección inconclusa en el valle de Huarmey, recorriendo la zona en marzo de 1930, según los cuadernos inéditos depositados en el Archivo Tello (Yacovleff 1930). El mismo Tello visitaba este valle cuando viajaba entre Lima y Nepeña, mientras conducía sus investigaciones en Punkurí y Cerro Blanco. En uno de estos viajes –probablemente el viernes 27 de julio de 1934– el célebre arqueólogo peruano compró otro artefacto de gran rareza al administrador del Hotel Royal de Huarmey, en este caso un tambor de cuero curtido y pintado, procedente de uno de los cementerios prehispánicos del valle (Falcón Huayta y Martínez Navarro 2009). Este instrumento membranófono, decorado con la representación pintada de un personaje frontal que lleva dos varas o cetros en las manos y al que rodea un nimbo radiante, derivado del arte tiwanaku y wari, daba fe de la importancia que esta zona costera de Ancash tuvo durante el Horizonte Medio. Aunque en Huarmey durante las siguientes décadas no se ha efectuado trabajos arqueológicos concernientes al Horizonte Medio, su fama –impulsada por la aparición de vez en cuando de nuevos ejemplos de objetos de exquisito arte wari, provenientes del saqueo de sitios arqueológicos del valle– despertaba la imaginación de los estudiosos.

C. Tello en 1934, proveniente probablemente de una de las tumbas saqueadas en Castillo de Huarmey. Constituye un raro ejemplo de instrumento membranófono del Horizonte
Medio (cortesía Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú; fotografía Miłosz Giersz).
Casi 50 años más tarde de la primera visita de Julio C. Tello al valle de Huarmey, Dorothy Menzel (1968: 196) propuso la hipótesis que sostenía que en la Época 3 del Horizonte Medio (775 a 850 d.C. según los estimados iniciales de la autora citada) en esta parte de la costa ancashina surgió un nuevo centro de poder y prestigio, donde se producía una alfarería impresa de molde con diseños derivados del repertorio wari. Lastimosamente, por ausencia de investigaciones sistemáticas, la hipótesis de Menzel quedó sin respaldo por otras décadas más. Todo parecería indicar que en los tiempos de las antes mencionadas prospecciones arqueológicas pioneras de Julio C. Tello, Castillo de Huarmey yacía olvidado bajo el polvo desértico y fue un monumento intocado debido a que los campos adyacentes eran manejados directamente por sus propietarios, quienes no permitían ninguna depredación ni que se levantara una vivienda cerca que pudiera hacerle daño (Bueno Mendoza 1979).
Esta situación cambió drásticamente en la década de 1970. El terremoto del 31 de mayo de 1970 dañó la estructura del edificio monumental y probablemente –según sostienen los habitantes del lugar– expuso algunas tumbas intactas y su rico ajuar funerario, escondidas en el corazón de la plataforma de adobe y piedra. A partir de esta fecha el sitio fue saqueado por gavillas de buscadores de tesoros precolombinos a los que se conoce como huaqueros, e incluso por los pobladores del lugar, los cuales no solo depredaban las antiguas sepulturas sino que además extraían el material como si fuera una cantera, aprovechando los adobes, la tierra y las mismas vigas de madera. Las fotografías del complejo tomadas en 1979 por Frédéric André Engel (Prümers 1990, 2001) y Alberto Bueno Mendoza (1979) –cuyos originales deberían formar parte de la actual colección del Museo de Antropología y Agricultura Precolombina de la Universidad Nacional Agraria La Molina (antes llamado Centro de Investigación de Zonas Áridas, CIZA)– demuestran claramente que Castillo de Huarmey ya había sido dañado fuertemente por los excavadores clandestinos. Numerosos fragmentos de periódicos encontrados durante mis propias excavaciones sistemáticas realizadas en los escombros, confirman estas fechas tempranas de la depredación del sitio a gran escala.
Ernesto Tabío (1977) y Duccio Bonavia (1982) iniciaron sus investigaciones en la cuenca del valle de Huarmey y las zonas desérticas vecinas entre 1958 y 1960, casi tres décadas después de las prospecciones realizadas por Eugenio Yacovleff. Ambos visitaron el sitio. Parece que Bonavia lo hizo en diferentes ocasiones, siendo incluso testigo –en febrero de 1977– de la fuerte destrucción realizada por excavadores clandestinos (Bonavia 1982: 439). Las posteriores investigaciones llevadas a cabo por Donald Thompson (1966) y Hans Horkheimer (1965) en dicho valle no se centraron en los vestigios del Horizonte Medio y en «El Castillo» en particular. El sitio fue visitado y brevemente estudiado recién en 1979 por los ya mencionados Frédéric André Engel –quien preparó el primer croquis del sitio y lo documentó con fotografías (Prümers 2001: 291)– y Alberto Bueno Mendoza, quien publicó un artículo dedicado al problema de la «huaquería» ilícita (Bueno Mendoza 1979).

Las primeras investigaciones en este lugar se limitaron a efectuar un reconocimiento de la superficie y a estudiar determinados artefactos arqueológicos conservados en colecciones de museos, cuya procedencia de Castillo de Huarmey había quedado comprobada. En 1963, el arqueólogo alemán Heinrich Ubbelohde- Doering realizó dos cortas visitas a este lugar animado por Yoshitaro Amano, fundador del museo limeño que lleva su nombre. Allí Ubbelohde-Doering logró reunir una amplia colección de tejidos, fragmentos de cerámica y artefactos de madera, depositados hoy en día en el Museum für Völkerkunde de Múnich. Estos materiales jamás fueron publicados ni tampoco existe un registro escrito o fotográfico en el mismo museo, excepción hecha por un catálogo de textiles recolectados en el valle de Huarmey y redactado por su esposa, Elsa Ubbelohde-Doering (Prümers 2001: 291).
William Conklin llevó a cabo un trabajo muy importante (Conklin 1979) cuando analizó la colección de textiles recogidos por Yoshitaro Amano, los cuales fueron depositados en el museo homónimo y que se asume provienen del Campanario y Castillo. A partir de la observación de las técnicas y de las representaciones iconográficas de los textiles, Conklin sostuvo que Castillo de Huarmey podría haber sido un importante centro sureño influido por los moche durante el Horizonte Medio, atribuyendo estos textiles –que indudablemente databan de la época wari– al estilo nativo mochica.
No obstante algunos fabulosos hallazgos fortuitos, Castillo de Huarmey jamás fue sometido a un estudio basado en la excavación sistemática de contextos arqueológicos primarios antes de que se organizara el Proyecto de Investigación Arqueológica Castillo de Huarmey, una iniciativa llevada a cabo por especialistas polacos y peruanos de la Universidad de Varsovia y de la Pontificia Universidad Católica del Perú, en el marco de un acuerdo bilateral entre ambas instituciones y dirigida por mi persona a partir de su primera temporada iniciada a comienzos del año 2010. Se sabe, sin embargo, de algunos intentos previos, aunque infructuosos, de iniciar este tipo de estudios. Los aportes más importantes fueron efectuados por Heiko Prümers (Prümers 1990, 2001), quien entre 1985 y 1986 llevó a cabo una prospección intensiva del valle bajo de Huarmey y preparó un estudio monográfico de Castillo de Huarmey. El arqueólogo alemán lastimosamente no consiguió el respaldo institucional necesario para un convenio, lo que se requería para poder trabajar en un sitio con arquitectura monumental. Tuvo así que limitarse a analizar la colección de textiles que él mismo y Heinrich Ubbelohde-Doering recuperaran en las tumbas saqueadas alrededor de «El Castillo». Prümers (1990: 259-758) recolectó también materiales de superficie saqueados del sitio y limpió cinco pozos de huaqueros, recuperando restos interesantes de supuestos ajuares funerarios y reunió una nueva colección consistente, entre otros especímenes, de unos 1600 fragmentos de cerámica, 366 textiles y aproximadamente 1300 fragmentos de madera y mates pirograbados (entre ellos también varios utensilios de tejer como husos, piruros, ovillos, peines y espadas).
El Proyecto de Investigación Arqueológica Castillo de Huarmey (2010-2016)
Desde el año 2010, el complejo arqueológico Castillo de Huarmey se encuentra en un constante proceso de investigación llevado a cabo por los especialistas de la Universidad de Varsovia y la Pontificia Universidad Católica del Perú, en virtud de un compromiso institucional entre ambas instituciones y con participación de diversos expertos y diferentes instituciones peruanas y extranjeras. El Proyecto de Investigación Arqueológica Castillo de Huarmey (PIACH) consiste en la ejecución de un complejo programa de investigaciones multidisciplinarias, incluyendo la aplicación de modernas técnicas no destructivas y la realización de las primeras excavaciones arqueológicas en área del sitio, complementadas por estudios de artefactos y restos óseos con la aplicación de diversas técnicas arqueométricas y biogeoquímicas. Estos trabajos de investigación han brindado aportes cruciales al conocimiento del carácter de la presencia Wari en la costa norte del Perú, dando las primeras pruebas empíricas que respaldan antiguas hipótesis de Julio C. Tello y Dorothy Menzel sobre la importancia de la zona costera de Ancash en el imperio Wari.
En enero de 2010 especialistas polacos de la Universidad de Varsovia llevaron a cabo una prospección arqueológica integral del sitio, dando así inicio al primer proyecto de largo plazo con excavaciones arqueológicas en Castillo de Huarmey. La prospección comparó distintos métodos no destructivos: mapeo con GPS Cinemático en Tiempo Real (RTK) y Estación Total Robotizada, fotogrametría aérea de alta resolución con cometa, gradiometría de saturación y magnetometría de cesio y análisis espacial de la distribución de artefactos en superficie. Los datos que ésta arrojó se combinaron usando una base de datos de sistemas de información geográfica para registrar la arquitectura monumental de adobe, piedra y madera, y la vasta necrópolis colindante, para reflejar así la superficie subyacente del sitio y preparar un plan de manejo para siguientes etapas de la investigación de este complejo arqueológico tan importante (Bogacki et al. 2010, 2012).
Entre Julio y Septiembre de 2010 se emprendieron las primeras excavaciones arqueológicas en áreas delimitadas en base a los resultados de la prospección geofísica, con el fin de tener un conocimiento de la estratigrafía, fases constructivas, y principales componentes culturales del sitio (Giersz y Pimentel Nita 2011). Se efectuaron siete unidades de excavación, ubicadas en diferentes partes del conjunto arqueológico y se intervino la fachada sur del conjunto «El Castillo» (sector C2) y la fachada norte del conjunto arquitectónico, de menor altura y con patio cuadrangular, reconocido tentativamente como la «Plataforma Sur» (sector D2), fijándose en la documentación de vestigios arquitectónicos, técnicas de construcción aplicadas y relaciones estratigráficas entre ambos conjuntos mencionados (Unidad 1; Giersz y Pimentel Nita 2011: 23-26).

La continuación de las excavaciones en el conjunto arquitectónico de la «Plataforma Sur» expuso parte de una amplia galería –con vestigios de bases de columnas– y la envergadura de todo el conjunto erigido en diferentes fases constructivas, con presencia de ofrendas dedicatorias de camélidos y humanos (Unidad 5; Giersz y Pimentel Nita 2011: 30-33), comprobando la complejidad de este conjunto, cortado en su parte sur por el camino local y las nuevas casas de los vecinos del sitio que invaden la zona intangible. En la misma temporada se intervino también los primeros vestigios de arquitectura funeraria ubicados en la parte norte de la cima del complejo monumental «El Castillo» (sector C2), tanto en forma de mausoleos, con múltiples recintos y cámara funeraria subterránea (Unidad 2), como en la ladera oriental, dentro del área de la última ampliación del conjunto «El Castillo» (Unidad 6), registrando –en ambas unidades– los primeros contextos funerarios intactos con rico ajuar funerario, pertenecientes a élites del Horizonte Medio (Giersz y Pimentel Nita 2011: 26-28, 34-34). Otra meta importante para la primera temporada de campo del PIACH fue también determinar la naturaleza de las anomalías geofísicas en el subsuelo, reportadas por gradiometría de saturación y magnetometría de cesio en las partes del sitio ubicadas directamente al norte de «El Castillo» y actualmente cubiertas por completo por tierra eólica relacionada con el movimiento de las dunas de arena del desierto (sector B2).
Estas excavaciones revelaron la presencia de ocupaciones posteriores al Horizonte Medio dentro del complejo arqueológico Castillo de Huarmey. Se expusieron restos de un recinto habitacional con paredes de quincha, zonas de producción de alimentos y fogones, así como una gran cantidad de materia orgánica (residuos orgánicos de basura) pertenecientes a los Períodos Intermedio Tardío y Horizonte Tardío (Unidad 3; Giersz y Pimentel Nita 2011: 28-29). Se pudo preparar también la tipología de las anomalías, características en la lectura del magnetómetro, comprobando el tipo de anomalías que corresponden a las zonas estériles, sin huellas de capas culturales (Unidad 4; Giersz y Pimentel Nita 2011: 29-30).
La última intervención arqueológica en la temporada 2010 se fijó en la parte noreste del montículo rodeado por tierras agrícolas modernas (sector B1), donde en la superficie se observaban algunos adobes pequeños y piedras grandes, y donde la prospección geofísica llevada a cabo con la ayuda de gradiómetros de saturación y magnetómetros de cesio reveló la presencia de arquitectura de adobe de trazo ortogonal, con varios recintos rectangulares encerrados por muros perimétricos y dispuestos alrededor de un supuesto patio central. Las excavaciones arqueológicas efectuadas comprobaron la existencia de arquitectura del Horizonte Medio de probable función de zona de producción y residencial, que cubría totalmente estratos de periodos mucho más tempranos, en los cuales se registró parte de un importante cementerio del Horizonte Temprano, con cinco de los primeros contextos funerarios excavados, dándonos nueva información sobre la cronología y complejidad del sitio arqueológico Castillo de Huarmey (Unidad 7; Giersz y Pimentel Nita 2011: 34-36).
Las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en la segunda temporada de trabajos de campo del PIACH, realizada entre agosto de 2012 y septiembre de 2013 bajo mi dirección, culminó con el gran hallazgo de la cámara funeraria intacta más grande entre todas las que se registraron hasta la fecha en Castillo de Huarmey, y perteneciente a las altas élites del Horizonte Medio. Se trata de una cámara subterránea que formaba la primera etapa de una construcción de un gran mausoleo y lugar de culto a los ancestros Wari en la costa norte peruana, a la cual dedicaré un capítulo especial del presente libro.
Además del sorprendente hallazgo de este fabuloso contexto funerario, compuesto por una cámara principal subterránea, una antecámara, relicarios y un complejo edificio dedicado al culto póstumo, en la misma unidad de excavación se hallaron otros restos de arquitectura funeraria como mausoleos en forma de torres-chullpas (Isbell 1997), de trazo regular y varios pisos, así como pasadizos que facilitaban el acceso a diferentes partes de este conjunto ceremonial (Unidad 8; Giersz y Pimentel Nita 2014: 53- 82). Durante la temporada 2012-2013, la intervención arqueológica permitió también esclarecer la envergadura del conjunto de la «Plataforma Sur» (sector D2), definiendo su límite sur (Unidad 9; Giersz y Pimentel Nita 2014: 83-90) y delimitando su esquina noreste, la que originalmente ha sido cerrada por un conjunto de inmensos muros de piedras con sistema de pasadizos y entradas restringidas (Unidad 11; Giersz y Pimentel Nita 2014: 114-122). En la misma temporada se continuó también con las excavaciones en el montículo rodeado por tierras agrícolas (sector B1), donde en la temporada anterior se hallaron contextos funerarios pertenecientes al Horizonte Temprano. Trece nuevos contextos funerarios registrados brindaron información valiosa sobre atípicos patrones funerarios relacionados a una variante local de la tradición Cupisnique (Unidad 10; Giersz y Pimentel Nita 2014: 91-113).
La temporada 2014-2015 se centró únicamente en la continuación de las excavaciones arqueológicas en las inmediaciones del gran mausoleo hallado en la temporada anterior en la parte monumental del conjunto «El Castillo» (sector C2). En 2014 el programa pionero de investigaciones no destructivas ejecutado en el marco del PIACH, ha sido complementado por un complejo registro de la arquitectura prehispánica, aplicando un equipo escáner 3D y la tecnología HDS, en virtud de un acuerdo institucional entre el Laboratorio de Escaneo y Modelado 3D de la Universidad Tecnológica de Breslavia, la empresa privada Leica Geosystems Poland y el PIACH. Gracias a la implementación de tecnología de punta se pudo exponer la presencia de las diferentes fases cronológicas de la arquitectura allí presente, también se logró entender el sistema de comunicación entre los diferentes conjuntos, registrar el sistema de acceso a la cima del espolón rocoso mediante las escalinatas monumentales, así como reconocer la presencia de sofisticados rituales de clausura de los espacios sagrados mediante el cierre ritual que incluía clausuras de escalinatas y pasillos, depósito y quema de ofrendas y el tapado de la arquitectura con gruesas capas de relleno y barro (Giersz 2016; Giersz y Pimentel Nita 2016).
Una parte importante de los estudios del PIACH son también los estudios bioarqueológicos y zooarqueológicos, que incluyen tanto los estudios convencionales de restos óseos (Więckowski 2014) como diferentes análisis especializados, entre ellos análisis de diferentes isótopos estables (δ13C, δ15N, δ18O, 87Sr/86Sr y 20nPb/ 204Pb) –tanto de los restos humanos (Knudson et al. 2017) como de camélidos (Tomczyk 2016; Tomczyk y Giersz 2016)–, análisis de micro-desgaste dental (Juszczyk 2017) y estudios paleogenéticos (Więckowski et al. 2016).
Sectorización del complejo arqueológico Castillo de Huarmey
Unos de los primeros retos para el Proyecto de Investigación Arqueológica Castillo de Huarmey en la primera temporada de trabajos de campo en el año 2010 fue la delimitación del área del complejo arqueológico Castillo de Huarmey, con la finalidad de elaborar el primer plano integrado por diferentes sectores bien definidos. La prospección de locación y altitud de elementos en la superficie fue llevada a cabo por Wiesław Małkowski, un experto de la Universidad de Varsovia en la prospección geodésica con la ayuda de dos receptores GPS Topcon HiPer PRO integrados de doble frecuencia (L1, L2). Localmente, la conexión de los sensores fue lograda mediante la banda de radio UHF. Las posiciones fueron registradas en el sistema de coordenadas Universal Transverse Mercator (UTM), zona 17L, de acuerdo al elipsoide referencial World Geodetic System 1984.